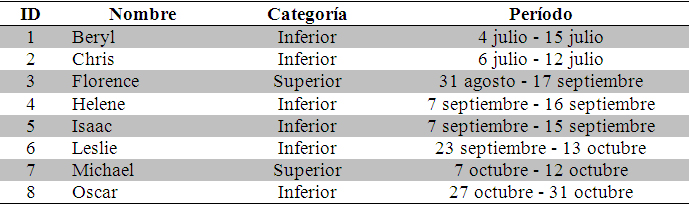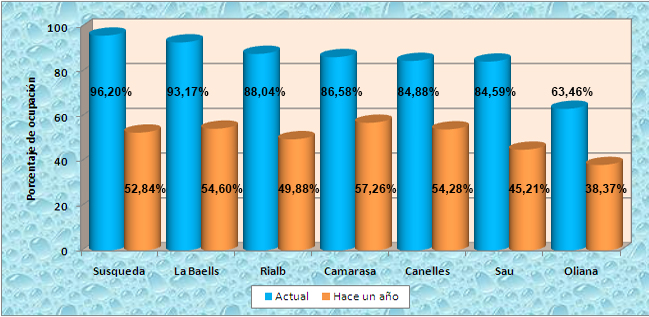Hace un tiempo os hablé de las denominadas Otras Geografías, basadas en un conjunto de corrientes derivadas en otras percepciones e ideas, y a las que podéis echar un vistazo en el siguiente enlace: Las otras Geografías.
Pero hoy os explicaré una de las disciplinas más importantes dentro de la Geografía Científica, la Biogeografía, un sector que pertenece a la Geografía Física, como también lo son la Climatología y la Geomorfología, entre otros. Para ubicaros un poco y veáis con algo más de detalle en qué consiste la Geografía, os dejo el siguiente enlace, correspondiente a uno de los primeros post de este blog: ¿Qué es la Geografía?
¿Y qué es la Biogeografía?
Es la rama de la Geografía Física que estudia la distribución de los seres vivos, de las comunidades y hábitats que constituyen, así como los factores y procesos que intervienen en su distribución geografía.
Dentro de la Biogeografía encontramos distintas sub-ramas:
– Fitogeografía o Geobotánica: es la geografía de las plantas.
– Zoogeografía: basada la geografía de los animales.
– Corología: estudia la distribución y delimitación de las áreas a la que pertenecen los distintos organismos.
– Paleobiogeografía: se encarga de analizar la distribución y la ecología de los seres vivos en tiempos geológicos pasados.
– Bioclimatología: consiste en investigar las interacciones entre el clima y los seres vivos, especialmente los efectos del clima sobre los animales y las plantas.
– Palinología: es el estudio del polen y de las esporas actuales y fósiles.
En este artículo nos quedaremos con el estudio y análisis basado en la vegetación, es decir, la Fitogeografía, Geobotánica o Biogeografía, mismamente. Pero no nos adentraremos en el análisis puro y duro de la vegetación, puesto que daría para muchos post y horas y horas de contenidos. Nos centraremos en algunos aspectos genéricos.
Los niveles de organización biológica
A la hora de entender, identificar y clasificar la vegetación, hay cuatro niveles en los que se recopila la información para un mejor análisis y estudio. Seguidamente se muestran de más genérico a más localizado.
– Paisaje: porción espacial percibida por un observador, caracterizada por la combinación e interacción de elementos físicos, bióticos y antrópicos.
Ejemplo: conjuntos arbóreos de encinas (encinares), carrascas (carrascales) y distintos tipos de matorrales y especies herbáceas en pleno bosque.
– Comunidad: compilación de seres vivos que ocupan un territorio definido.
Ejemplo: conjunto de encinas (encinares) y carrascas (carrascales).
– Población: agrupación de individuos de una misma especie que habitan en un área determinada.
Ejemplo: conjunto de encinas (encinares).
– Organismo: es la vegetación propiamente dicha.
Ejemplo: encina.
Distribución geográfica de la vegetación
Es importante tener en cuenta cómo se distribuye la vegetación en todo el planeta, ya que de ese modo se comprenden mejor las características y comportamientos de las distintas especies. Por lo general, se habla de la longitud (zonificación de oeste a este) y de la latitud (zonificación de norte a sur).
La longitud no presenta una especial incidencia en el desarrollo de la vegetación, puesto que en estos casos son las características y condiciones del terreno las que influyen en ésta (áreas más continentalizadas o insulares, por ejemplo).
La latitud sí tiene una mayor influencia sobre la vegetación, ya que hay un peso importante de las condiciones atmosféricas. Según a qué latitud estemos habrá vegetación que soportará y se adaptará mejor a ambientes más lluviosos, más áridos, más templados o más fríos.
Hay un tercer factor muy importante, la altitud. En varios centenares de metros de cota podemos encontrarnos con una vegetación heterogénea, cada una acostumbrada a unas dinámicas térmicas diferentes. En zonas bajas suelen abundar especies más imponentes, con mayor envergadura y masa foliar, mientras que zonas altas la vegetación predominante suele ser herbácea y de matorral, de dimensiones reducidas y conviviendo con los prados.
La influencia del clima y el suelo
La Climatología, la Edafología y la Geología (éstas dos últimas implicadas con el suelo) son condicionantes muy importantes en la distribución, crecimiento y desarrollo de la vegetación. No se puede entender la localización y comportamiento de las especies sin tener en cuenta esos condicionantes. Los diversos tipos de vegetación dependen, en gran medida, del clima al que estén expuestos (frío, aridez, etc.), del sustrato edáfico en el que se arraiguen (suelos ricos en nutrientes, compactos, etc.) y de la superficie litológica en la que se consoliden (suelo calizo, arcilloso, etc.).
Para hacernos una idea de la importancia de estos factores, podemos poner a modo de ejemplo la vegetación del Garraf y Collserola. Ambos macizos están a menos de 15 km en línea recta el uno del otro. Aun así, presentan una vegetación totalmente distinta. El clima del Garraf y Collserola son muy parecidos, ya que suelen tener registros de temperatura y lluvia similares. El motivo por el que tengan plantas, árboles y matorrales distintos lo encontramos en el suelo. En el Garraf predominan las calizas, rocas solubles con grandes porosidades, por lo que su superficie tiene poca capacidad para retener el agua y los nutrientes, por lo que la vegetación más idónea para ese entorno es la que está acostumbrada a situaciones con escasez de agua. Sin embargo, en Collserola abundan pizarras y materiales arcillosos, un terreno más compacto donde hay menos infiltración del agua y los nutrientes, quedándose buena parte en superficie, por lo que la vegetación más idónea para ese entorno es la que está acostumbrada a situaciones más húmedas, algo totalmente distinto que en el Garraf.
¡Buf! Menos mal que eran aspectos genéricos, jeje. Todo esto no es más que la pequeñísima parte de lo que supone la Biogeografía, y a su vez, ésta no es más que una rama de las diversas que tiene la Geografía Física, que es uno de los tres campos de la Geografía. Qué grande es esta ciencia.